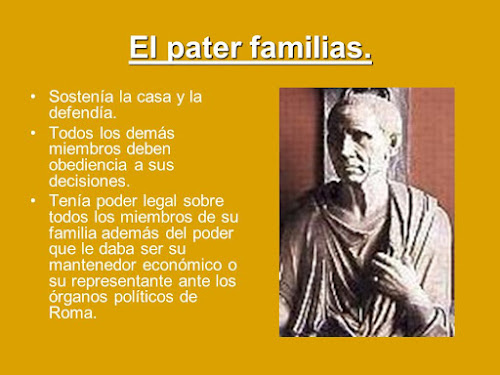El post de hoy no aborda cuestiones más propias de las relaciones laborales y sus contextos, sino que pretende desde las limitaciones de quien escribe, responder a una pregunta: “¿Cuáles serán los efectos de la ultractividad en la negociación colectiva, luego de la aprobación del art. 4 la Ley N° 20.145 de 17 de mayo de 2023, que modifica reglas en materia de negociación colectiva?”.
Como nuestros lectores seguramente sabrán, la Ley 18.566 de 11.09.2009, que regula el sistema de negociación colectiva en nuestro país a partir de setiembre de 2009, estableció el siguiente texto como art. 17:
Artículo 17. (Vigencia).- La vigencia de los convenios colectivos será establecida por las partes de común acuerdo, quienes también podrán determinar su prórroga expresa o tácita y el procedimiento de denuncia.
El convenio colectivo cuyo término estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario.
El segundo incido de este artículo es el que acaba de derogar la ley. ¿Qué efectos tendrá esa derogación en la cuestión que se denomina “ultractividad” de los convenios colectivos, es decir la posibilidad que normas de un convenio sigan rigiendo aún luego de su extinción?
El Diccionario de la Real Academia Española indica que la ultractividad es aquel fenómeno por lo cual una norma derogada tiene efectos posteriores al término de su vigencia. En nuestro caso, por lo tanto importa definir si un convenio colectivo puede - y con qué alcance - producir sus efectos luego de su vencimiento, luego de la derogación del referido art. 4 de la Ley 18.566.
Para entender mejor la noción (empleada muchas veces con imprecisión en estos tiempos), señalemos que la ultractividad no refiere a la terminación de un convenio colectivo, ni a su renovación, sino a la posibilidad que las reglas del mismo sigan vigentes aún luego de su finalización: ¿en qué medida pueden reglas de derecho establecidas en un convenio colectivo sobrevivir a la extinción del mismo?.
Para expresar nuestra opinión, debemos antes hacer un breve “racconto” sobre la aprobación de esta artículo, para luego expresar nuestra opinión en mérito.
1. Antecedentes
Con anterioridad al año 2009, los efectos de la ultractividad eran ampliamente debatidos en nuestra doctrina y jurisprudencia, existiendo conformidad sobre el criterio que las normas de un convenio colectivo se incorporan en el contrato de trabajo de aquellos trabajadores que realizaran actividades bajo las reglas de ese convenio (teoría de la incorporación), sobreviviendo así a la extinción del mismo..
El art. 4 de la Ley 18.566 de 2009 en ningún caso habla de “ultractividad” (es decir, los efectos futuros de un convenio pasado), sino que se limita a establecer la vigencia legal y/o renovación automática del convenio extinguidos (algo muy distinto del concepto de “ultractividad”)
Ese mismo año 2009, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), con el apoyo de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), presentaron la conocida queja a la OIT, objetando el contenido de la Ley N° 18.566, por entender que viola los Convenios Internacionales del Trabajo Nos. 98 y 154. Entre los puntos denunciados, se incluía la referencia al art. 17.
El Comité de Libertad Sindical en su 356° informe de marzo de 2010 – Caso N° 2699 – se expidió, expresando:
En cuanto a la vigencia de los convenios colectivos y en particular al mantenimiento de la vigencia de todas sus cláusulas del convenio cuyo término estuviese vencido hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario (artículo 17, segundo párrafo), el Comité recuerda que «la duración de los convenios colectivos es una materia que en primer término corresponde a las partes concernidas, pero si el Gobierno considera una acción sobre este tema, toda modificación legislativa debería reflejar un acuerdo tripartito». En estas condiciones, teniendo en cuenta que las organizaciones querellantes han expresado su desacuerdo con toda idea de ultraactividad automática de los convenios colectivos, el Comité invita al Gobierno a que discuta con los interlocutores sociales la modificación de la legislación a efectos de encontrar una solución aceptable para ambas partes
Pese a diversas instancias de negociación a nivel tripartito, el Gobierno en el período 2010 a 2019 no logró consensuar soluciones, mientras la OIT en diversas oportunidades seguía presionando para que se atendiera lo expresado por el Comité de Libertad Sindical.
El 29 de octubre de 2019, el Poder Ejecutivo, agotadas las posibilidades de alcanzar un consenso tripartito, envíó al Parlamento un proyecto de ley de modificación de la Ley 18.566, que en su art. 4 expresa: “Derógase el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Nº 18.566, de 11 de setiembre de 2009”.
Finalmente un nuevo proyecto del Poder Ejecutivo del 2 de mayo de 2022 reitera la redacción del proyecto anterior y será finalmente aprobado por el Parlamento y promulgado por el Poder Ejecutivo con el número de ley 20.145.
2. ¿Se deroga la ultractividad en nuestro derecho?
Hemos escuchado reiteradamente en estos últimos afirmaciones en el sentido que la norma derogaría la “ultractividad” de los convenios colectivos, expresión que deriva más del lenguaje popular - ampliado por la confrontación política -, que de un examen atento y sereno de las normas hoy vigentes.
Lo que la Ley 20.145 deroga es la “ultravigencia” de un convenio colectivo - algo distinto a la “ultractividad”. El nuevo texto legal deroga la frase “El convenio colectivo cuyo término estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya…”, pero sin introducir ninguna regla sobre la ultractividad de los convenios colectivos.
Las preguntas entonces son: ¿Queda también derogada también la ultractividad de los convenios colectivos vencidos? ¿Las normas de los convenios anteriores - todas las normas - caducan indefectiblemente para todos los trabajadores una vez que concluya el término de vigencia del convenio?.
En nuestra opinión la contestación es negativa: el convenio anterior seguirá regulando los derechos laborales aún luego del vencimiento del convenio colectivo cuando menos en tres situaciones que indicamos a continuación:
2.1 Los derechos adquiridos
En primer lugar entendemos - como ya anticipábamos - que las normas del convenio que pierde su vigencia, seguirán aplicándose a los contratos individuales de trabajo celebrados y/o ejecutados durante su vigencia.
Para fundamentar nuestra opinión, nos remitimos a la doctrina nacional anterior a la Ley 18.566, porque la Ley 20.145 al eliminar el segundo inciso de la ley 18.566, nos retrotrae a los criterios aplicados con anterioridad al año 2009 (ver en Veintitrés estudios sobre convenios colectivos, Montevideo 1988: Rivas D., Fecha de entrada en vigencia de los convenios colectivos, pp. 221 y ss y Giuzio G., Ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, pp. 213 y ss.; posición contraria sostiene Ferreira T., Algunas reflexiones sobre los efectos del convenio colectivo en los contratos individuales, pp. 197 y ss)).
Esta doctrina ha permitido establecer algunos criterios generales :
1) El convenio comienza a producir efectos a partir del momento en que las partes lo suscriben y se extingue por vencimiento de plazo estipulado en el mismo, el cumplimiento de una condición resolutoria expresa, el mutuo consentimiento, la denuncia, etc.
2) Pese a su extinción, la doctrina en forma mayoritaria ha considerado que las cláusulas normativas del convenio - es decir aquellas que hacen referencia a las condiciones de trabajo – sobreviven, porque se “incorporan” a los contratos individuales de trabajo: esa es en puridad la “ultractividad” del convenio, que sigue conservándose luego de la derogación producida por la Ley 20.145, y solo podrá ser modificadas por un nuevo convenio colectivo.
3) Recién aquellos trabajadores contratados luego de la finalización del convenio no estarán alcanzados por sus normas. Aclaremos con un ejemplo: un convenio colectivo con vigencia desde el 1° de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2022 establece una prima por presentismo. Según la nueva norma el convenio no seguirá vigente luego de su extinción, pero la prima se aplicará a los trabajadores de la actividad que trabajaron bajo el amparo del convenio, porque dicho beneficio “se incorporó” al contrato individual del trabajador. Diversa será la situación de los trabajadores contratados con posterioridad al 31 de diciembre de 2022, para los cuales no regirá la prima por presentismo.
4) Complementan lo expresado en el anterior numeral 2, entendemos que la única forma de disminuir o eliminar un “derecho adquirido” será por la vía negocial, en la medida en que no se disminuyan los mínimos legales. Así lo expresábamos en oportunidad de escribir sobre el principio de la irrenunciabilidad, concluyendo que la teoría de los derechos adquiridos por vía de negociación colectiva encuentra su límites en la propia regla autónoma: en otras palabras, un convenio colectivo podrá disminuir un beneficio originado en un anterior convenio, en la medida que respete los mínimos legales (Raso Delgue J, El Principio de la irrenunciabilidad y la negociación colectiva, en Veintitrés Estudios… cit,, pp. 296 y 297). Al reafirmar dicha posición, entendemos que será necesario otro convenio para modificar los derechos adquiridos (y siempre por encima del piso legal), pero éstos “una vez adquiridos” no pueden disolverse por vía automática o por la decadencia del tiempo, salvo que - a partir de la nueva ley - la propia norma convencional hubiera previsto una explícita temporalidad análoga a la del convenio..
2.2. Los laudos recogidos en Decretos del Poder Ejecutivo
Recordamos que la convocatoria de los Consejos de salarios luego de la dictadura militar se realizó sin recurrir a los procedimientos electorales previstos por la Ley 10.449 (básicamente, por la demora que implicaba organizar los actos electorales). La solución fue que el Poder Ejecutivo designara directamente a los representantes de los actores sociales. Estas designaciones se produjeron en consulta con las partes y en términos generales no plantearon problemas.
Sin embargo Loustaunau oportunamente recuerda: “a partir de 1985 la integración de los mencionados Consejos no se realizó siguiendo el procedimiento eleccionario que disponía la ley 10.449. Esto es, el Poder Ejecutivo evitó la elección y previo “acuerdo” con los sectores profesionales (trabajadores y empleadores), designaba directamente a los delegados en los Consejos. Este mecanismo determinó que en muchas oportunidades, las decisiones de estos órganos se impugnaran por razones de forma (cómo estaban constituidos). Por lo cual en el año 1988 se dictó la ley 16.002, que legitimó el denominado mecanismo de “homologación”, aspecto que estudiaremos más adelante pero que en síntesis significa que el Poder Ejecutivo mediante un acto administrativo regla (decreto) le confería carácter erga omnes a estos acuerdos, disipando de esta manera su impugnabilidad por razones de forma” (Loustaunau N., “Consejos de Saalrios”, FCU, Montevideo 2010, pp. 102 y 103).
El art. 83 de la Ley 16.002 de 25/11/1988 (ley de Rendición de Cuentas) expresa:
“Dispónese que los decretos del Poder Ejecutivo que homologuen los acuerdos elaborados en el seno de los Consejos de Salarios, instituidos por decreto 178/985, de 10 de mayo de 1985, tendrán vigencia en todo el territorio nacional, a partir de su publicación completa o de un extracto de los mismos que contenga las principales normas de carácter laboral, en el Diario Oficial o en su defecto en dos diarios de la capital”.
En conclusión, ya sea para legitimar a la propia integración de los Consejos, como para salvaguardar la validez jurídica de los laudos y su efecto “erga omnes” (es decir hacia “todos los trabajadores y empleadores”), aquellos aprobados en el período 1988- 1992 y 2005-2009 (hasta la aprobación de la Ley 18.566) se recogieron en decretos del Poder Ejecutivo.
En el lenguaje común se hablaba de decretos que homologaban los laudos, pero desde el punto de vista jurídico solo corresponde consignar que la forma de esos laudos fue dada por decretos del Poder Ejecutivo, es decir actos de la misma naturaleza jurídica que cualquier otro decreto emanado por este órgano.
Entendemos por lo tanto que aquellos laudos incorporados en decreto del Poder Ejecutivo conservan su total vigencia hacia el futuro, porque su fuente jurídica no es el laudo en sí, sino el decreto que lo recoge. La única vía para quitar vigencia hacia el futuro de los contenidos de estos decretos, sería derogarlos, hecho que no nos parece realísticamente posible.
2.3. Cláusulas destinadas a perdurar en el tiempo
La negociación colectiva - tripartita y bipartita - tiene contenidos destinados a perdurar en el tiempo, según elementales reglas de razonabilidad. Ello puede alcanzar por lo menos dos situaciones:
a) Normas que per sé llevan implícita una vocación indefinida con relación al tiempo de efectividad. Nos referimos a normas como los ajustes de salario o la definición de categorías laborales. El sentido mismo de estas reglas es el definir puntos de acuerdo que regirán hasta que un nuevo convenio o laudo los modifique, independientemente de la vigencia del convenio. Es de la misma naturaleza de estas normas su perdurabilidad en el tiempo hasta que otra norma defina un nuevo ajuste o una modificación de la categoría. No es admisible que las partes acuerden la descripción de una categoría y la misma caduque al perder vigencia el convenio, o lo mismo acontezca con los ajustes salariales establecidos al suscribir el acuerdo.
b) Reglas que las partes acuerdan sin señalar ninguna limitación hacia el futuro, que podemos así diferenciar: 1) normas que introducen beneficios de modo genérico (por ejemplo, un día feriado para determinada actividad, viáticos para trabajadores que se desplazan fuera de la empresa, primas por tareas peligrosas, licencias especiales, monto y reglas de la licencia sindical, fórmulas de cálculo de los tiempos de trabajo o de descanso); 2) mecanismos de tutela en materia de salud y seguridad, procedimientos de regulación del conflicto, reglas de interpretación del convenio o laudo, etc. Son normas que las partes acuerdan por tiempo indefinido, porque como acontece con el propio contrato de trabajo, se pactan en el momento de su celebración para perdurar en el tiempo, porque las partes consideran que esa forma van a regular su actividad futura. No es imaginable que un convenio establezca reglas sobre la seguridad en el trabajo y luego al vencer éste, se pueda indicar que esas reglas caducaron, retrotrayéndose a un momento en que no existían esas reglas. Lo mismo vale para otras reglas, como la de interpretar un convenio: la misma subsiste al convenio que ha perdido su vigencia, porque siguen presentes los motivos y las necesidades de interpretar el convenio para, por ejemplo, situaciones pasadas.
3. Conclusiones
A modo de conclusión, señalamos nuestra opinión luego de esta primera lectura del art. 4 de la Ley 20.145.
Pese a que el debate mediático/político/sindical pone énfasis sobre la idea que los convenios colectivos y los laudos de los Consejos de salarios una vez concluida su vigencia, dejarían de regular las relaciones laborales vigentes y futuras, entendemos que el alcance de esa “pérdida de vigencia” es muy restringido.
Los convenios pasados - tripartitos y bipartitos - seguirán regulando las relaciones individuales de trabajo ejecutadas bajo su vigencia. A ello agregamos que los convenios incorporados en Decretos del Poder Ejecutivo no podrán ser derogados, salvo en la hipótesis improbable que lo derogue otra Decreto del mismo órgano o una ley. Finalmente perdurarán las normas del convenio en situaciones que por la propia naturaleza de la regla es evidente su proyección hay el futuro o mientras otro convenio no modifique esa regla (el caso de ajustes salariales y categorías laborales). Finalmente seguirán vigentes aquellas normas que expresen razonablemente una vocación de perdurabilidad en el tiempo.
Finalmente, entendemos que en virtud de la autonomía negocial, las normas colectivas obedecen al principio de duración en el tiempo, mientras no sean modificadas por un nuevo convenio, independientemente de las previsiones legales del sistema. Este principio - “duración indeterminada de los convenios” - está emparentados por análogas razones con el principio de la continuidad del contrato de trabajo. Por lo tanto, al concluir la vigencia de un convenio. entendemos que solo “caerán” aquellas normas que en un convenio anterior fueron acordadas explícitamente “hasta” la finalización del referido convenio.